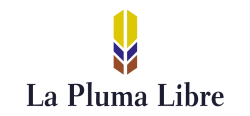Durante buena parte del siglo XX, pronunciar “cuenta suiza” bastaba para evocar un universo de bóvedas inaccesibles, códigos secretos y fortunas dormidas bajo la nieve. Suiza construyó su prestigio financiero sobre una promesa simple y poderosa: el silencio.
En un continente sacudido por guerras, revoluciones y cambios de régimen, el pequeño país ofrecía neutralidad, estabilidad y una legislación que protegía con celo extremo la identidad de los clientes bancarios. Así nació el mito y también la tentación.
El modelo prefecto
Aunque la banca moderna tuvo raíces italianas, fueron los suizos quienes perfeccionaron el modelo. Desde el siglo XVIII, ciudades como Ginebra establecieron normas que prohibían a los banqueros revelar información de sus clientes.
Esa cultura del secreto se consolidó en 1934, cuando el Parlamento aprobó la Ley Bancaria, que convirtió la violación de la confidencialidad en delito penal. En adelante, no solo era difícil saber cuánto dinero había en un banco suizo: era casi imposible probar siquiera la existencia de una cuenta.
El contexto ayudó. Suiza se mantuvo neutral durante las dos guerras mundiales y su territorio montañoso facilitó la construcción de bóvedas gigantescas. Mientras Europa ardía, emperadores destronados, jerarcas nazis, líderes aliados, dictadores latinoamericanos y empresarios de fortuna opaca encontraron en Zúrich y Ginebra un refugio discreto. La distinción legal entre evasión fiscal —falta administrativa— y fraude fiscal —delito— terminó de cerrar el cerco: muchos capitales no declarados viajaron a Suiza sin miedo a ser perseguidos.
Durante décadas, ese sistema funcionó como un reloj. Los bancos suizos se convirtieron en gigantes financieros, administrando patrimonios de todo el planeta. La opacidad no solo era una ventaja competitiva: era parte de la identidad nacional.
Sin embargo, el mundo comenzó a cambiar y la paciencia de otros Estados se agotó. Desde los años setenta, Estados Unidos inició una ofensiva contra la banca suiza para frenar el lavado de dinero del narcotráfico. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la presión se intensificó para rastrear fondos vinculados al terrorismo.
El mundo obligó a Suiza a cambiar
El golpe definitivo llegó con la crisis financiera mundial de 2008. Con las arcas públicas exhaustas, los gobiernos pusieron la mira en los capitales ocultos en el extranjero. La evasión fiscal dejó de ser tolerable. Normas como la ley FATCA obligaron a los bancos del mundo a informar sobre cuentas de ciudadanos estadounidenses. Suiza, acorralada, empezó a ceder. Firmó acuerdos con organismos internacionales, aceptó el intercambio automático de información y, en 2018, comenzó a compartir datos bancarios con más de cien países.
El secreto bancario, tal como se conocía, dejó de existir. Hoy, las autoridades fiscales extranjeras pueden acceder a información que durante décadas estuvo vedada. La transparencia pasó de ser una amenaza a convertirse en norma. “Debería evitarse la evasión fiscal”, repiten los voceros del sector, conscientes de que la supervivencia de la banca suiza depende de adaptarse a un nuevo orden financiero.
Las dudas no se han diluido
Pero la sombra del pasado persiste. Incluso en tiempos recientes, bancos suizos gestionaron fortunas de origen dudoso: desde jerarcas petroleros hasta herederos de dictadores y jefes de inteligencia. Paradójicamente, mientras se abrían al intercambio de información entre Estados, las leyes suizas endurecieron las penas contra periodistas e informantes que revelaran datos bancarios, manteniendo un muro frente a la opinión pública.
Hoy, Suiza atraviesa una transición compleja. El sector busca nuevos argumentos para seguir atrayendo capitales: estabilidad política, moneda fuerte, impuestos moderados y un marco jurídico confiable. Ya no puede prometer anonimato absoluto.